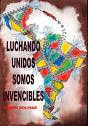F. William Engdahl
F. William EngdahlGlobal Research
Los no elegidos potentados de la Comisión de la Unión Europea en Bruselas han tratado de invalidar recientemente lo que repetidamente ha demostrado ser la abrumadora oposición de la población de la UE a que se propaguen los organismos modificados genéticamente (OMG) por la agricultura de la UE. El presidente de la Comisión de la UE tiene ahora un contable maltés como comisionado de sanidad y medio ambiente para dar el visto bueno a la adopción de los OMG. El anterior comisionado de medio ambiente de la UE procedente de Gracia se oponían ferozmente a los OMG. El gobierno chino también ha señalado que puede aprobar una variedad de arroz OMG. Antes de que las cosas vayan demasiado lejos, harían bien en observar atentamente el mayor laboratorio de OMG del mundo, Estados Unidos. Ahí los cultivos OMG son todo menos beneficiosos. Todo lo contrario.
Lo que se elimina cuidadosamente de la propaganda de Monsanto y de otras agroindustrias a la hora de promocionar cultivos modificados genéticamente como una alternativa a los cultivos convencionales es el hecho de que en todo el mundo hasta el presente las cultivos de OMG han sido manipulados y patentados sólo por dos razones: la primera, ser resistentes o “tolerantes” al patentado herbicida químico glifosato altamente tóxico que Monsanto y los demás obligan a comprar a los agricultores como condición para comprar sus patentadas semillas. La segunda característica es que las semillas OMG han sido modificadas genéticamente para resistir a insectos específicos. Contrariamente a los mitos de relaciones públicas promovidos en su propio interés, no existe una sola semilla OMG que proporcione un mayor rendimiento en la cosecha que las convencionales, ninguna que requiera menos herbicidas químicos tóxicos, por la simple razón de que no hay beneficio en ello.
La plaga de las super-semillas gigantes
Como ha señalado el destacado opositor a los OMG y biólogo, el dr. Mae-Wan Ho del Instituto de Ciencia de Londres, las compañías como Monsanto incorporan a sus semillas una tolerancia a los herbicidas gracias a una forma de insensibilidad al glifosato del gen codificado para el enzima atacado por el herbicida. El enzima deriva de la bacteria del suelo Agrobacterium tumefaciens. La resistencia a los insectos se debe a una o más toxinas derivadas de la bacteria del suelo Bt (Bacillus thuringiensis). Hacia 1997 Estados Unidos empezó a cultivar a gran escala plantes OMG por motivos comerciales. En este momento las cosechas de OMG ocupan entre el 85% y el 91% de las zonas plantadas con los principales cultivos de Estados Unidos, soja, maíz y algodón, en casi 171 millones de acres.
Según Ho, está a punto de estallar la bomba de relojería ecológica asociada a los OMG. Al cabo de varios años de aplicación constante de herbicidas patentados de glifosato, como el muy famoso Roundup de Monsanto, han evolucionado nuevas “super malas hierbas” resistentes a los herbicidas como una respuesta de la naturaleza ante los intentos del hombre de violarla. Para controlar a las super malas hierbas se necesita mucho más, no menos, herbicida.
ABC Television, una importante cadena nacional de televisión estadounidense, elaboró hace poco un documental sobre las super malas hierbas titulado “No se puede acabar con las super malas hierbas” [1].
ABC Television, una importante cadena nacional de televisión estadounidense, elaboró hace poco un documental sobre las super malas hierbas titulado “No se puede acabar con las super malas hierbas” [1].
Entrevistaron a agricultores y científicos de toda Arkansas que describían los campos invadidos por gigantescas malas hierbas de Amaranthus palmeri que podían soportar todas las pulverizaciones de glifosato que les hicieran los agricultores. Entrevistaron a un agricultor que había gastado 400.000 € en solo tres meses en un intento frustrado de acabar con las malas hierbas.
Las nuevas super malas hierbas son tan robustas que las cosechadoras no pueden cosechar los campos y las herramientas manuales se rompen al tratar de cortarlas. Sólo en Arkansas esta nueva plaga biológica mutante ha invadido al menos 400.000 hectáreas de soja y algodón. No se dispone de datos detallados de otras zonas agrícolas pero se cree que son similares. Se ha informado de que el pro-OMG y pro-agroindustria Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha mentido acerca del verdadero estado de las cosechas estadounidenses, en parte para ocultar la nefasta situación y para evitar que estalle una revuelta contra los OMG en el mayor mercado de estos del mundo. Una variedad de super mala hierba, la Amaranthus palmeri, puede alcanzar hasta 2,4 metros de altura, soporta fuertes calores y prolongadas sequías, y produce miles de semillas con un sistema de raíces que agota los nutrientes de los campos. Si se la deja crecer libremente, ocupa todo un campo em un año. Algunos agricultores se han visto obligados a abandonar sus tierras. Hasta el momento, además de en Arkansas, también en Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee, Kentucky, Nuevo México, Mississippi y más recientemente, en Alabama y Missouri se ha detectado la invasión de Amaranthus palmeri en regiones de cultivos de OMG.
Los especialistas en malas hierbas de la Universidad de Georgia calculan que sólo dos plantas de Amaranthus palmeri por cada 6 metros de largo en las filas de algodón pueden reducir el rendimiento en al menos un 23%. Una sola planta de mala hierba puede producir 450.000 semillas [2].
Se está encubriendo el peligro de la toxicidad del Roundup
El glifosato es el herbicida más utilizado en Estados Unidos y en todo el mundo. Patentado y vendido por Monsanto desde la década de 1970 bajo el nombre comercial de Roundup, es un componente obligatorio al comprar las semillas OMG de Monsanto. Usted no tiene usted más que ir a la tienda de jardinería local, pedirlo y leer la etiqueta cuidadosamente.
Como detallo en mi libro, Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation, unas compañías que eran fundamentalmente compañías químicas (Monsanto Chemicals, DuPont and Dow Chemicals) desarrollaron en la década de 1970 las cosechas OMG y las semillas patentadas, con un importante apoyo financiero de la pro-eugenista Fundación Rockefeller. Las tres compañías se vieron implicadas tanto en el escándalo del muy tóxico Agente Naranja utilizado en Vietnam, como en el de la dioxina en la década de 1970, y mintieron para ocultar el verdadero daño infligido tanto a sus propios empleados como a poblaciones civiles y militares expuestos a ellos.
Sus semillas OMG patentadas se consideraron un medio inteligente de obligar a comprar cada vez más sus productos químicos agrícolas, como el Roundup. Los agricultores tenían que firmar un contrato con Monsanto en el que se estipulaba que sólo se podía usar el pesticida Roundup de Monsanto. De esta manera los agricultores están atrapados y obligados a comprar nuevas semillas de Monsanto en cada cosecha, además del tóxico glifosato.
En un equipo dirigido por el biólogo molecular Gilles-Eric Seralini, la Universidad de Caen, Francia, realizó un estudio que demuestra que el Roundup contenía un ingrediente, el polyethoxylated tallowamine, o POEA. El equipo de Seralini demostró que el POEA en el Roundup era incluso más mortífero para los embriones humanos y para las células de la placenta o del cordón umbilical que el propio glifosato. Aparte del glifosaro, Monsanto se niega a dar a conocer detalles del contenido de su Roundup alegado que es objeto de una patente [3] .
El estudio Seralini encontró que los ingredientes inertes del Roundup amplifican los efectos tóxicos sobre las células humanas, ¡incluso en concentraciones mucho más diluidas que las utilizadas en granjas y pastos! El equipo francés estudió múltiples concentraciones de Roundup, desde la dosis típica de cultivos o pastos hasta concentraciones 100.000 veces más diluidas que los productos que se venden en el mercado. Los investigadores encontraron que era dañino para las células en todas las concentraciones.
La propaganda del glifosato y del Roundup señala que son “menos tóxicos que la sal de mesa” en un panfleto del Instituto de Biotecnología que promueve las cosechas de OMG como ‘combatientes de las malas hierbas’. Trece años de cosechas de OMG en Estados Unidos han aumentado el uso total de pesticidas en 318 millones de libras en vez de reducirlo como prometían los Cuatro Jinetes del Apocalipsis OMG. La carga extra de enfermedades en la nación a causa de ello es considerable.
En todo caso, tras la introducción comercial de las semillas OMG de Monsanto en Estados Unidos, el uso de glifosato ha aumentado más del 1.500% entre 1994 y 2005. En Estados Unidos se utilizan al año aproximadamente 100 millones de libras de glifosato en pastos y granjas, y en los últimos 13 años se han utilizado en más de mil millones de acres. Según se ha informado, cuando se le preguntó al director de desarrollo técnico de Monsanto, Rick Cole, afirmó que los problemas eran “manejables”. Aconseja a los agricultores alternar cosechas y utilizar diferentes tipos de herbicidas elaborados anteriormente por Monsanto. Monsanto está animando a los agricultores a mezclar glifosato con otros herbicidas, como el 2,4-D, prohibido en Suecia, Dinamarca y Noruega por su relación con el cáncer y con daños reproductivos y neurológicos. El 2,4-D es un componente del Agente Naranja, producido por Monsanto para ser utilizado en Vietnam en la década de los 1960.
Los agriculores estadounidenses se cambia a los cultivos biológicos
Según se informa, en todo Estados Unidos los agricultores están volviendo a los cultivos tradicionales no OMG. Según un nuevo informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las ventas al por mayor de comida orgánica aumentaron hasta 21.100 millones de dólares en 2008 desde los 3.600 millones en 1997[4]. El mercado es tan floreciente que las granjas orgánicas a veces compiten por producir una oferta suficiente capaz de seguir el rápido ascenso de demanda de los consumidores, lo que lleva a una escasez periódica de productos orgánicos.
La nueva coalición liberal-conservadora en el Reino Unido está apoyando enérgicamente que se levante la prohibición de facto de los OMG en este país. El Consejero Científico Jefe de Reino Unido, Prof. John Beddington, escribió recientemente un artículo en el que erróneamente afirmaba: “La próxima década verá el desarrollo de combinaciones de rasgos deseables y la introducción de nuevas características como la tolerancia a la sequía. Para mitad de siglo puede que sean factibles opciones más radicales relacionadas con rasgos altamente poligénicos”. Continuaba prometiendo “animales clonados con una inmunidad innata a las enfermedades gracias a la ingeniería genética” y más cosas. Muchas gracias, pero creo que podemos prescindir de eso.
Un reciente estudio de la Universidad Estatal de Iowa y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que evalúa los resultados en granjas durante los tres años de transición que cuesta cambiar de producción convencional a producción orgánica certificada demostraba unas ventajas notables de la agricultura orgánica sobre las cosechas OMG e incluso sobre las cosechas convencionales no OMG. En un experimento que ha durado cuatro años (tres de transición y el primer año orgánico) el estudio demuestra que aunque los rendimientos cayeron inicialmente, se equipararon en el tercer año y para el cuarto los rendimientos superaron a los convencionales tanto para la soja como para el maíz.
Del mismo modo, se ha publicado recientemente la Evaluación Internacional de Conocimientos Agrícolas, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (IAASTD, en sus siglas en inglés), [que es] el resultado de tres años de deliberaciones por parte de 400 científicos y representantes no gubernamentales procedentes de 110 países de todo el mundo. Llega a la conclusión de la agricultura orgánica a pequeña escala es la vía que hay que seguir para luchar contra el hambre, las desigualdades sociales y los desastres medioambientales [5]. Como argumenta el dr Ho, se necesita urgentemente un cambio fundamental en la práctica agrícola antes de que la catástrofe agrícola se extienda más a través de Alemania y el resto de la UE hasta el resto del mundo [6].
Notas:
[1] Super weed can’t be killed, abc news, 6 de octubre de 2009. Véase también, Jeff Hampton, N.C. farmers battle herbicide-resistant weeds, The Virginian-Pilot, 19 de julio de 2009, http://hamptonroads.com/2009/07/nc-farmers-battle-herbicideresistant-weeds
[2] Clea Caulcutt, ‘Superweed’ explosion threatens Monsanto heartlands, Clea Caulcutt, 19 de abril de 2009, http://www.france24.com/en/20090418-superweed-explosion-threatens-monsanto-heartlands-genetically-modified-US-crops
[3] N. Benachour and G-E. Seralini, Glyphosate Formulations Induce Apoptosis and Necrosis in Human Umbilical, Embryonic, and Placental Cells, Chem. Res. Toxicol., Article DOI: 10.1021/tx800218n
Fecha de publicación (en la web): 23 de diciembre de 2008.
[4] Carolyn Dimitri y Lydia Oberholtzer, Marketing U.S. organic foods: recent trends from farms to consumers, USDA Economic Research Service, septiembre de 2009, http://www.ers.usda.gov/Publications/EIB58/
[5] International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, IAASTD, 2008, http://www.agassessment.org/index.cfm?Page=Press_Materials&ItemID=11
[6] Ho MW.UK Food Standards Agency study proves organic food is better. Science in Society 44, 32-33, 2009.
F. William Engdahl es autor de Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation.
Fuente: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20675
Notas:
[1] Super weed can’t be killed, abc news, 6 de octubre de 2009. Véase también, Jeff Hampton, N.C. farmers battle herbicide-resistant weeds, The Virginian-Pilot, 19 de julio de 2009, http://hamptonroads.com/2009/07/nc-farmers-battle-herbicideresistant-weeds
[2] Clea Caulcutt, ‘Superweed’ explosion threatens Monsanto heartlands, Clea Caulcutt, 19 de abril de 2009, http://www.france24.com/en/20090418-superweed-explosion-threatens-monsanto-heartlands-genetically-modified-US-crops
[3] N. Benachour and G-E. Seralini, Glyphosate Formulations Induce Apoptosis and Necrosis in Human Umbilical, Embryonic, and Placental Cells, Chem. Res. Toxicol., Article DOI: 10.1021/tx800218n
Fecha de publicación (en la web): 23 de diciembre de 2008.
[4] Carolyn Dimitri y Lydia Oberholtzer, Marketing U.S. organic foods: recent trends from farms to consumers, USDA Economic Research Service, septiembre de 2009, http://www.ers.usda.gov/Publications/EIB58/
[5] International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, IAASTD, 2008, http://www.agassessment.org/index.cfm?Page=Press_Materials&ItemID=11
[6] Ho MW.UK Food Standards Agency study proves organic food is better. Science in Society 44, 32-33, 2009.
F. William Engdahl es autor de Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation.
Fuente: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20675